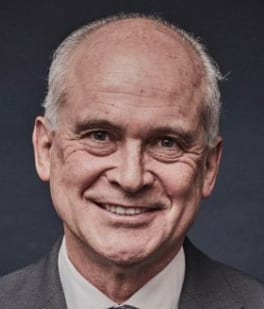
(Columna elaborada por Rafael Pampillón y Alicia Coronil, Economista Jefe de Singular Bank)
La crisis de la covid-19 representa el mayor evento disruptivo global que afrontan las generaciones actuales desde la Segunda Guerra Mundial. No sólo ha generado contracciones históricas del PIB, sino que también ha acentuado los problemas estructurales que presentaban los países antes de la llegada de la pandemia. En este sentido, nuestro país ha sufrido, en 2020, el mayor desplome de la producción entre las principales economías, con una caída del 10,8%, frente al promedio de un 5,1% de retroceso de los países más desarrollados, y al 3,3% de decrecimiento a nivel mundial (estimaciones del Fondo Monetario Internacional). Una circunstancia que ha agravado tres de los retos que afrontaba España: desempleo, déficit y deuda pública, en un contexto marcado previamente por sus negativas implicaciones sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la cohesión intergeneracional.
Política fiscal expansiva
Desde un punto de vista presupuestario, la crisis sanitaria ha provocado un deterioro generalizado de las cuentas públicas de los países de la UE. La causa de este deterioro ha sido un nivel de estímulos fiscales sin precedentes, adoptados por los Gobiernos para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, y evitar mayores daños estructurales en el tejido empresarial. Por ello, el 20 de marzo de 2020 se suspendieron, temporalmente, las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que ha permitido a los Estados miembros incrementar el gasto público, sin necesidad de cumplir con los requisitos de ajuste fiscal del marco europeo: déficit público inferior al 3% del PIB y deuda por debajo del 60% del PIB.
En esta coyuntura, en España, la fuerte contracción del PIB (que es el denominador de la ratio), junto a la caída de la recaudación y el incremento del gasto público, han multiplicado por cuatro el nivel de déficit público (numerador de la ratio) respecto al cuarto trimestre de 2019. Se ha alcanzado un déficit del 11,9% del PIB. Una cifra que representa el tercer mayor registro entre los países miembros de la UE, tras Hungría (15,1%) y Austria (14,2%), y que profundiza su diferencial respecto al déficit promedio de la Eurozona de un 8,0% del PIB, al cierre de 2020. Paralelamente, la negativa evolución del saldo presupuestario ha impulsado el endeudamiento público de nuestro país hasta un 120% del PIB, en 2020, situándose 24,5 puntos porcentuales por encima de 2019. En esta variable, volvemos a tener un ritmo de crecimiento superior al del conjunto de la Eurozona. En concreto, la ratio de deuda pública de la zona monetaria europea se incrementó en 14,1 puntos porcentuales, hasta un 98,1% del PIB a finales del año pasado, frente al 84,0% del PIB previo a la crisis sanitaria.
El problema de las pensiones
El fuerte incremento de las necesidades de financiación de nuestro país ha mostrado el agravamiento de la situación presupuestaria de la Seguridad Social, alcanzando en 2020 el mayor déficit de su historia, con un 2,6% del PIB (frente al 1,9% del PIB en 2019). Este déficit podría haber sido de un 5% del PIB si no se hubieran producido las transferencias del Estado a lo largo del año pasado para paliar el impacto económico de la crisis del covid-19, especialmente a través de los ERTEs.
Todo ello en un entorno que, a corto y medio plazo, estará marcado por la incorporación al sistema de la generación del baby boomer, a partir de 2024, y la reducción progresiva de la población activa, ante la caída de la tasa de fertilidad y el avance de la longevidad de la población española. En este sentido, en 2050, el Banco de España proyecta que la tasa de dependencia (diferencia entre los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar) pasará del 30% actual a un 66%, es decir, con tres pensionistas por cada dos afiliados a la Seguridad Social.
Un escenario que, en ausencia de reformas estructurales, según las previsiones del Banco de España, avocaría a la Seguridad Social a un déficit crónico, que podría ir asociado a un incremento de las cotizaciones sociales para mantener la tasa de cobertura de las pensiones de 8 puntos porcentuales hasta un tipo del 36,3%. Una medida que no sólo lastraría la competitividad de nuestro país, sino que también condicionaría negativamente la capacidad de ahorro y consumo del sector privado, la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo y la creación y el crecimiento de las empresas. Todos estos elementos son clave para garantizar la recuperación sólida y estable de la economía española, que, según el escenario base de los organismos internacionales y nacionales, no alcanzará sus niveles de producción previos a la pandemia hasta 2023.
Las reformas necesarias
En este contexto, para garantizar que la economía española cuente, a futuro, con un mayor crecimiento potencial y con menores riesgos financieros será necesario llevar a cabo dos tareas. En primer lugar, desarrollar con éxito el plan de recuperación nacional, vinculado al Fondo Next Generation EU. Y, como segundo objetivo, se debe abrir un nuevo periodo de reformas estructurales. Para ello, será esencial tomar como referencia las medidas llevadas a cabo en otros países de nuestro entorno, como Suecia, donde, a raíz de una profunda crisis económica y un elevado nivel de endeudamiento público, en 1991, fruto del consenso, se diseñó un nuevo sistema mixto de reparto y de capitalización.
La pandemia debe ser un catalizador para desarrollar las medidas que permitan una nueva modernización socioeconómica de España, que persiga la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, garantizando la cohesión social y la equidad intergeneracional. Por ello, es importante repensar el diseño de nuestro capital humano, con el fin de adaptarlo al nuevo contexto social, tecnológico, empresarial, y medioambiental.
Pero, además de la mejora del capital humano, el país necesita otras reformas estructurales: seguir fomentando la inversión extranjera directa, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, reestructurar el sistema público de pensiones y reformar las Administraciones Públicas para reducir el déficit.
Además, para seguir creciendo y aumentando empleo, se precisa no subir la presión fiscal. Aumentarla sería un error. Para sanear las finanzas públicas y reducir la deuda se necesita, en cambio, recortar una parte del gasto público, sobre todo aquél que es innecesario, suntuario, improductivo o simplemente ineficiente. Un esfuerzo que, durante décadas, no ha realizado con rigor ninguno de los gobiernos que ha tenido España. Quizá haya llegado el momento de hacerlo.